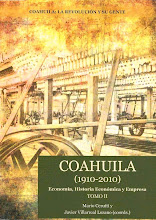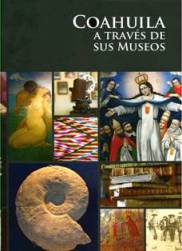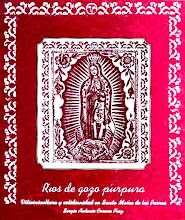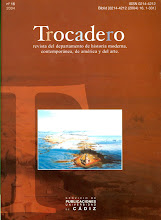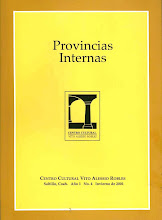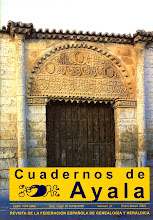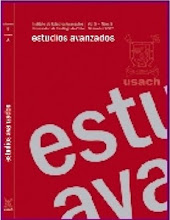Uno
de los primeros restaurantes a los que recuerdo haber concurrido durante mi
remota infancia, fue el “Café Meléndez”. Probablemente porque era uno de los
establecimientos situados al oriente de la ciudad, cuando la gran mayoría se
encontraban en el poniente, en el centro de Torreón.
Mis padres, al igual que
otras familias como las del Ing. Valdés Muriel, los Rodríguez o los Campos,
vivían por la cara oriental del Bosque Venustiano Carranza, vecinos al Colegio
Cervantes. Y recuerdo que en ciertas ocasiones, cuando a mis padres les
apetecía cenar fuera, particularmente comida mexicana, acudíamos precisamente
al Café Meléndez. No quedaba lejos de
casa, se ubicaba en la “Calzada Vicente Guerrero” (Avenida Juárez) 2231 oriente.
Es decir, entre las calles 22 y 23, casi frente a una gasolinera.
En esa época,
la salida de la ciudad hacia el oriente, para ir a Matamoros, o a Saltillo, era
precisamente la avenida Juárez. Lo que actualmente es el Paseo de la Rosita,
era prácticamente el límite de la ciudad, bordeada de pinabetes y sembradíos
que tornaban extremadamente fresco el ambiente por la noche. Pero a lo que voy
es a que, siendo la avenida Juárez la salida de la ciudad hacia el oriente, y
cerca de una gasolinera, el Café Meléndez se encontraba muy bien ubicado.
En la
época de la que hablo (1950-1956) no existía el Boulevard Revolución, solamente
las viejas vías del ferrocarril sobre el bordo característico que soporta el
paso de los ferrocarriles.
El
lugar, propiedad de la familia Meléndez, estaba decorado con motivos mexicanos, y al gusto de sus dueños. Recuerdo
cobijas multicolores, pequeñas esculturas antropomorfas de cerámica pintada,
máscaras, esculturas de piedra en estilo prehispánico, paisajes típicos y
colores muy cálidos.
D. Carlos Obregón Meléndez
Por
lo general, pedía siempre lo mismo: el caldillo de carne seca, el machacado con
huevo. Desde luego, la oferta de platillos era muy variada: fritada de cabrito
(era de los pocos lugares que vendía cabrito) mole, tamales, menudo, machacado
que ya mencioné, machitos, tortillas de harina suculentas, huevos al gusto, particularmente
los rancheros y toda clase de antojitos.
Al
mediodía existía la posibilidad de pedir la comida corrida, si no iba uno
particularmente interesado en alguno de aquéllos antojitos.
El
Café Meléndez, de acuerdo a su propia publicidad, abrió el establecimiento
durante el año de 1910. Por ese simple hecho, puede ser considerado uno de los
“merenderos” o restaurantes más antiguos y que duraron más tiempo en servicio
en Torreón.
En
1941, el Café Meléndez ofrecía “comida casera para viajeros”. En 1944 vendía
antojitos mexicanos como machitos, manitas de puerco, cabrito, chiles rellenos,
y “tacos estilo Meléndez” “frente a la plaza”. Suponemos que era la Plaza de
Armas.
En
ocasiones especiales como la Nochevieja o el 15 de septiembre, el
establecimiento no cerraba sus puertas, recibía a su clientela durante toda la
noche. Para esas “desveladas”. En 1954 el restaurante se encontraba ya situado
en la avenida Juárez. En los años setenta, este café ofrecía audiciones
musicales por las noches, para ambientar a los comensales. En estas ocasiones
se presentaban personajes como el profesor Prócoro Castañeda al violín, o el
profesor Marcelo Rodríguez al piano. El horario usual era de 8 a.m. a 11 p.m.
Con
el tiempo, el Café Meléndez incluyó platillos que no eran de origen mexicano,
pero que si tenían cierta demanda, como la paella y las hamburguesas estilo
estadounidense.
La
última ocasión en que el Café Meléndez desplegó su publicidad en los diarios,
fue el 21 de septiembre de 1993, con motivo del Día del Restaurantero, evento
promovido por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados.