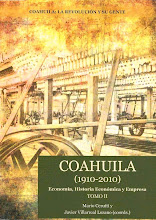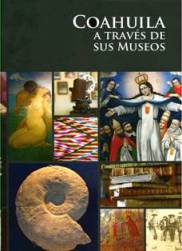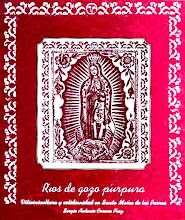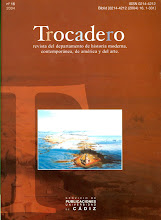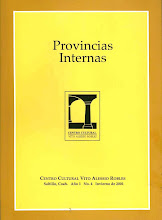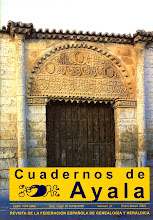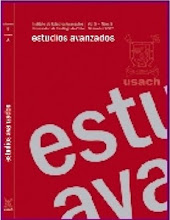En mi clase de “Historia, arte e identidad regional” que imparto
en la Universidad Iberoamericana Torreón, uno de los fenómenos sociales
que más mencionamos, es la necesidad del ser humano de tener paz mental. Es
decir, que el hombre necesita paz interna o balance psicológico para poder
enfrentar con eficacia las tareas y peligros cotidianos del mundo externo.
Este es un fenómeno
atemporal, es decir, se encuentra presente en todas las épocas que ha vivido la
humanidad. Por lo que se refiere a la Comarca Lagunera, los testamentos e
inventarios nos dan buena cuenta de esta necesidad. Porque si los habitantes de
nuestra región tenían representaciones de santos en cantidades que ahora nos
parecen exageradas —veinte o treinta imágenes— era, precisamente, para tener
paz interior. No se trataba de amor al arte pioctórico, sino de apego a la vida
por medio de la protección de aquéllos.
En efecto, los peligros
mortales de ataques de indios, animales ponzoñosos, sequías prolongadas,
granizos, heladas, plagas, accidentes y enfermedades, todos ellos eran factores
de gran incertidumbre. La gente, de alguna manera, debía encontrar algo o
alguien que le pudiera dar tranquilidad y estabilidad mental, para poder vivir
de una manera funcional. Y en la era colonial, esa era la función de los
santos, pues era creencia común que ellos se encontraban por encima de estas
amenazas, y que, a través de su intercesión, todos estos peligros podían ser
conjurados. Los laguneros no estaban tan necesitados de una protección
sobrenatural, cuanto de la serenidad (o resignación) que ella les
proporcionaba.
Todavía en el censo de la
Comarca Lagunera de 1825, entre las cualidades de los habitantes de estas
tierras, se menciona, por encima de todas, la de ser “religiosos”. Por
entonces, todavía sometidos a los ataques de los apaches y a los caprichos de
la naturaleza, los laguneros necesitaban la seguridad que les brindaba la fe.
Sin embargo, al acabar con
los ataques de indios, al dominar la mayoría de las epidemias y enfermedades
mediante las vacunas, al contar con antibióticos que nos curan de un gran
número de enfermedades antes mortales, al diversificar la economía logrando una
gran estabilidad en los ingresos, al controlar de tal manera nuestras
circunstancias, lo sobrenatural dejó de ser, en general, un factor de
importancia en la vida cotidiana regional. Nuestra seguridad ya estaba en
nuestras manos.
Desde el 2007, La Laguna vive
una etapa de inseguridad comparable a las etapas locales de las luchas
revolucionarias, o a la era en que los apaches merodeaban y asesinaban a los
colonizadores, a mansalva. Aquéllos historiadores que idealizaban y suspiraban
por las luchas de la Revolución, de una manera entre romántica e ingenua, se
encuentran silenciosos. Porque la gente suele olvidar lo que realmente implica
la violencia, en términos de incertidumbre, de dolor y de vidas humanas. Quizá
la mayor prueba de este olvido consiste en que no existe un solo monumento para
el millón de muertos causado por las luchas de la Revolución Mexicana. Eso sí,
recordamos a Zapata, a Madero, a Villa, a Carranza, a Obregón, etc. pero no a
esa multitud que hizo posible el “triunfo” de éstos. Los “mesías” sin
seguidores que les hagan el trabajo, son “nadie”.
Las circunstancias de
inseguridad que experimenta nuestra ciudad, sin duda se traducirán en un
incremento en la búsqueda de la protección de lo sobrenatural, pues de nueva
cuenta, las circunstancias nos desbordan. Nuestras vidas no están en nuestras
manos, y se necesita paz interior para poder enfrentar los desafíos de la vida
cotidiana con serenidad. El ser humano necesita paz para trabajar con buen
desempeño, para vivir el presente con cierta intensidad y dicha, y para esperar
un futuro mejor.